En 1940, año en que se inauguró el primer Salón Anual de Artistas de Colombia, las palabras de Jorge Eliécer Gaitán, para entonces Ministro de Educación, pregonaban “la intervención del pueblo en ese episodio cultural no debe circunscribirse a la situación pasiva de mero espectador. Por el contrario: su función esencial debe ser la de juez de conciencia que tiene que decidir, en última instancia, si hay o no un arte propio”.
Setenta y tres años después, si bien ya no se buscan ‘jueces de conciencia’ ni es un asunto central aquello de encontrar y exaltar un ‘arte propio’, bajo la premisa y la promesa de un grupo de curadores de enfrentar una doble ilusión –la del saber que se desconoce y la de la certeza de la inquietud–, el público ha sido invitado a asumir el reto, inclusive a veces la difícil tarea, que resulta la experiencia del arte contemporáneo.
Como cualquier otro evento de su naturaleza –bienal, trienal, feria– los salones de arte son escenarios institucionales de legitimación; allí se reafirma quién es considerado un buen o un mal artista en el medio, se mide el éxito de un técnica o estilo y se establecen implícitamente unos códigos –decididamente cifrados para infortunio del público, en muchos casos– que recrean cierta aura de inaccesibilidad y superioridad intelectual alrededor de las prácticas artísticas.
Mientras tanto, el público ‘profano’, ese que no pasó por cinco años de universidad o dos de maestría para pretender o fingir comprensión absoluta, de lo que creo yo hasta cierto punto es inaprehensible, prefiere evitar espacios como los museos. Por el contrario, se resguarda en los que claramente considera lugares más amables, los de la industria cultural: centros comerciales con oferta de actividades múltiples, cines, restaurantes y conciertos, espacios en los cuales se siente menos excluido y ajeno a las experiencias con que allí se encuentra.
En Medellín, ver un centro comercial a reventar solo causa perplejidad si se es un extranjero; allí hay hambre de comida, de diversión, de moda y otros bienes que una quincena a tiempo y una tarjeta de crédito con seguridad pueden costear. No obstante, ¿hay en la ciudad hambre de arte? ¿De cualquier clase de arte? ¿Del Arte con mayúscula o del arte con minúscula? ¿Existe realmente alguna inquietud por la experiencia artística?
Aunque para algunos no lo parezca, la necesidad del arte responde a una construcción social específica, precisamente porque el gesto de una cultura que establece esas prácticas –como por ejemplo la Occidental– es artificial, es decir, es un gesto producto de las relaciones sociales del hombre con otros hombres y con su entorno, y tal como ocurre con el resto de las prácticas humanas, está anclado a la historia, una historia colectiva y una historia individual.
Es precisamente en esta línea que hoy la tarea de los museos y demás instituciones promotoras de las prácticas artísticas se ha convertido en una misión titánica. ¿Cómo lograr que la gente necesite de la experiencia del arte?
No obstante esta es una de las aristas más complejas de la problemática, de la cual con seguridad el 43SNA no pretende ser la solución, sí es un suceso que constituye la oportunidad para recordarle a unos y contarle a otros que el arte no es solo una experiencia estética; es ante todo una experiencia social e histórica, ética e íntima, por lo tanto, siempre una experiencia crítica.
Luego de 26 años, la segunda visita de este evento de carácter nacional a Medellín abre muchos interrogantes por el estado de las prácticas artísticas en la ciudad, pero sobre todo, abre muchas posibilidades de pensarnos como ciudad en continua transformación.
La arbitrariedad del saber
El Salón Nacional de Artistas en su versión 43 lanza una apuesta conceptual que apunta hacia una pregunta específica por las preconcepciones en la experiencia del arte. Además, abre un espacio especial para que un importante número de obras de artistas internacionales, especialmente latinoamericanos, entablen un diálogo estético e histórico con el arte colombiano.
Para quienes esta dinámica es algo desconocida, el Salón Nacional de Artistas a lo largo de sus 73 años ha tenido diferentes formatos, unos con mayor acogida que otros, y actualmente funciona bajo la modalidad de un comité curatorial que se encarga de seleccionar e invitar artistas y proyectos articulados en torno a un eje conceptual. En esta versión, el 43SNA Saber Desconocer presenta en la ciudad de Medellín el trabajo de 108 artistas distribuidos en cuatro espacios que están abiertos al público de manera simultánea: Museo de Arte Moderno, Museo de Antioquia, Edificio Antioquia y Jardín Botánico. El evento está conformado por varias exposiciones colectivas y una serie de proyectos individuales, algunos de los cuales fueron comisionados específicamente para esta ocasión.
Tal es el caso de la obra Nave Madre Monte del brasilero Ernesto Neto, exhibida en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Una caverna flexible, traslúcida y gigantesca se levanta a lo largo de la nave central del edificio de Talleres Robledo y como una gran boca invita al público a habitarla. La estructura, hecha de materiales textiles maleables y elásticos –como en principio debería ser el conocimiento– se sostiene solo por el equilibrio y la tensión precisos de 22 tubos metálicos ubicados de forma paralela, y numerosos sacos de arena aromatizada que salen de la estructura como grandes tentáculos. Una magnífica pieza de uno de los artistas latinoamericanos con mayor reconocimiento en el ámbito internacional, que vale la pena resaltar por su fuerte carácter interactivo y sensitivo. Es realmente una experiencia artística para el disfrute.
Recorriendo los lugares de exhibición es evidente el particular interés que los curadores tuvieron por incluir obras de corte antropológico y etnográfico; las claras referencias al mundo de la creación y las creencias indígenas, las dicotomías explícitas en la tensión por el dominio humano de la fantasía –que es también una forma de conocimiento del mundo, de la realidad–, el cuerpo como presencia necesaria en la experiencia de la naturaleza y en la construcción de la cultura. Muchos de los proyectos parecen estar enraizados en una preocupación por traer al plano artístico una suerte de memoria histórica precolombina, pre-colonial. Los artistas toman de la tierra y de las culturas indígenas no solo plantas y artefactos, sino también, la pregunta por el saber ancestral, un lugar donde ars y tekné[1] son entendidos en su sentido más básico, pero también más amplio: el ‘saber hacer’ como parte constitutiva del mundo práctico y simbólico humano.
Para empezar. . .
En el primer piso del Museo de Antioquia encontré un espacio que, para empezar, recomendaría a cualquiera que, sin prejuicios de lo que va a encontrar, quisiera visitar el 43SNA. Sin pretensiones, la obra Espejismo del artista chileno Mario Opazo –radicado desde los años ochenta en Bogotá–, introduce al visitante en una experiencia más compleja por los interrogantes y el extrañamiento al que induce, que por las ínfulas de intelectualidad artística que aquejan a más de uno.
Sin más adelantos de la experiencia para que cada quien pueda elucubrar sus propias conclusiones, comparto un corto texto escrito por Opazo para la guía impresa:
“Entre las cosas que uno olvida
debajo de las otras cosas,
hay otras pequeñísimas
que a su vez esconden cosas.
Todo esto ocurre de manera involuntaria.
Y son capas y capas de cosas,
algunas transparentes otras borrosas.
Y estamos entre tantas cosas
olvidándolas.
Entre otras cosas:
no estamos sino en aquellas que olvidando
emergen,
en lo que aparece,
en eso estamos.
[1] El término arte procede del latín ars y es el equivalente al término griego téchne o tekné (técnica). Ambos hacen referencia menos a la clase de objetos producidos que a la habilidad humana de hacer.

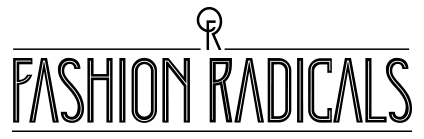










¿Qué piensas acerca de esto?
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.